En tu casa, ¿quién cocina, quién lava los platos,
quién barre el piso? Somos modernos y posmodernos. No autorizamos la esclavitud
de la mujer. Antes, sabido es, en los tiempos del autoritarismo y del machismo
entronizado, los platos eran cosa de mujer, de esposa, y a lo sumo de hija
mayor.
Después, con la liberación femenina, se entendió que
podría ser labor de mujeres o de hombres, quiero decir esposos o, como se dice
en la posmodernidad, de parejas, ya que después de todo no está establecido en
ninguna ley natural que lavar platos le quede mejor a la femineidad que a la
masculinidad y después de todo somos todos iguales.
Pero habría que ir más lejos. Ya que no hay roles
predeterminados, ya que somos libres, estos niños que están al lado nuestro,
ellos, ¿qué?, ¿disponen de inmunidad parlamentaria? ¿No discutimos a la par, no
hablamos a la par, no nos respetamos a la par?
Este jovencito de diez años o su hermanita de siete
años bien podrían entrenarse en esta noble tarea de lavar los platos y de ser
parte de nuestro equipo, a menos que, claro está, tengan por esa tarea una
profunda aversión y prefieran otras, más en concordancia con su personalidad o
vocación.
Por ejemplo, limpiar el baño, lavar azulejos o barrer
el balcón, regar las plantas y descolgar la ropa seca o llevar la ropa sucia al
lavadero o, por ejemplo —¿por qué no?—, meterla en la lavadora y apretar los
botones pertinentes para que funcione.
¿Se le ocurrió que el respeto a los hijos es
colocarlos a la altura de todos nosotros en todas las tareas, en todas las
responsabilidades, en una vida realmente compartida donde los límites no son
castigos sino un orden que nosotros componemos para vivir mejor y por lo tanto
para amarnos con mayor comodidad?
— Pero los niños, ¿no deben estudiar? ¿No es esa la
función primordial que les compete? —replicará usted.
Sí, por cierto. Y yo, papá, debo trabajar, y tú,
mujer, debes hacer miles de cosas, sea en el trabajo de afuera o en el de
adentro, de entrecasa. Todos estamos atiborrados de obligaciones. Este niño
también. En ello consiste su igualdad.
Los límites empiezan en:
—Vamos al supermercado a comprar alimentos, así me
ayudas a cargar con ellos... Puesto que no hay roles, cualquiera puede
hacerlo, también yo, y acompañado por el nene o la nena.
Y lo planteé en términos de exigencia, de deber:
—Vamos al supermercado...
Nada de acariciarle la cabecita, sonreírle con
amplitud cósmica y decirle:
—¿No te gustaría acompañarme al supermercado?
Porque bien podría contestar:
—No, no me
gustaría...
Y aquí no discutimos qué le gusta a cada cual, sino
los deberes compartidos, independientes del
gusto.
De modo que hablemos claro y con el tono correspondiente,
y dejemos de mentir y de engañar y engañarnos pensando que una orden envuelta
en moños y en frases dulces será psicológicamente más adecuada. Al contrario,
será un mensaje contradictorio, y de ese tipo de mensajes más vale abstenerse.
En esas banalidades germina lo profundo de la vida, en
quién lava los platos, en quién hace la cama y quién saca la basura. No es
poético, lo sé. Es la prosa de la vida.
Desde esas superficies desciende hacia el fondo del
alma la educación ética como vida compartida, en cuanto responsabilidades que
todos asumimos en esa casa que ocupamos al unísono y llamamos
"familia".
Así de sencillo. Así de profundo.
De “Los hijos y los límites”
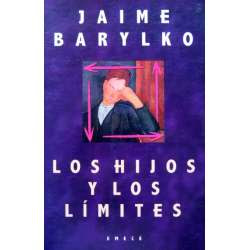

No hay comentarios:
Publicar un comentario